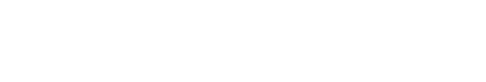Texto completo
Cómo citar
Resumen
Introducción. En 2024 Argentina se enfrentó al peor brote de dengue en la historia, en un contexto marcado por altos costos sanitarios y escasez de recursos. Si bien la normativa permitía la confirmación de casos por nexo epidemiológico sin pruebas confirmatorias, su aplicación fue inconsistente en distintos ámbitos. Objetivo. Describir las características, el uso de recursos y los desenlaces clínicos de los pacientes con sospecha clínica de dengue asistidos durante el primer cuatrimestre de 2024 comparando los datos con el mismo período de 2023. Métodos. Estudio observacional retrospectivo, con datos secundarios de la historia clínica electrónica de un hospital privado universitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Las consultas a la guardia externa por sospecha de dengue realizadas por pacientes adultos fueron identificadas a partir de las Fichas de Notificación Obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. A nivel institucional, durante el brote de 2024 se habilitó la confirmación por nexo epidemiológico, sin requerir pruebas confirmatorias, quedando el laboratorio restringido a pacientes con signos de alarma, factores de riesgo o formas graves. Resultados. Fueron detectados 186 pacientes con sospecha de dengue en 2023 y 1.617 en 2024; los casos confirmados también aumentaron de 111 a 443, respectivamente. La mayoría de los afectados fueron jóvenes en ambos períodos. En comparación con el año anterior, durante 2024 hubo un aumento en el reporte de cefalea, dolor retroocular y náuseas/vómitos como parte de la presentación clínica. Las reconsultas disminuyeron a los 2 y 7 días (p=0,01), al igual que las extracciones de laboratorio en los 30 días posteriores a la consulta índice (82,79% en 2023, 49,65% en 2014). No se registraron internaciones ni muertes por dengue. Conclusiones. Este estudio evidenció un notable aumento de casos de dengue en una central de emergencias durante el brote de 2024. A pesar de la escasez de recursos y la disminución de pruebas serológicas, la atención sanitaria se ajustó a la emergencia, sin aumento de desenlaces adversos como internaciones o muertes.INTRODUCCIÓN
El dengue es una enfermedad arboviral transmitida mayoritariamente al ser humano por la picadura de mosquitos hembra portadores de virus del dengue (DENV), incluidos Aedes albopictus y Aedes aegypti, que afecta principalmente a regiones intertropicales 1. Si bien los cuatro serotipos del virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) pueden causar infección humana 1, el DENV-1 ha sido responsable del mayor número de casos en Argentina en las epidemias de 2009, 2016 y 2020; mientras que DENV-2 ha sido detectado desde 2022, representando un cambio reciente en el serotipo dominante 2.
La infección primaria puede ser asintomática o provocar el síndrome clásico febril leve (con dolores óseos, articulares y musculares, cefaleas, sarpullido, y leucopenia) y la mayoría son cuadros autolimitados con baja mortalidad (<1%), siempre y cuando sean detectados en forma temprana y reciban la atención médica adecuada3. Sin embargo, la infección posterior con un serotipo distinto puede estar asociada con un aumento del riesgo de complicaciones por dengue grave (fiebre intensa, dolor abdominal y vómitos, hepatomegalia, sangrados, insuficiencia circulatoria, trombocitopenia severa y aumento de la permeabilidad vascular) o síndrome de shock hipovolémico por dengue3.
En las últimas décadas, el dengue se ha convertido en un importante problema internacional de salud pública, con brotes capaces de abrumar a los sistemas de atención sanitaria y perturbar las economías4. La Región de las Américas notificó a la Organización Mundial de la Salud 4,5 millones de casos durante el año 2023, y de ellos, 2.300 fueron mortales3. Desde la reemergencia del dengue en 1998 en Argentina, se evidenció que los años 2023 y 2024 han sido escenario de dos epidemias de magnitud sin precedentes5. Durante 2024 nos enfrentamos al peor brote de dengue en la historia de Argentina, tanto en magnitud de casos, por expansión geográfica, como muy probablemente por su duración en meses6. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, desde la semana epidemiológica 1 a la 13 del año 2024 se registraron 215.885 casos 7. En el mismo período, 512 (0,2%) casos fueron clasificados como graves y se registraron 161 fallecimientos, con una tasa de letalidad del 0,07%7. El punto más álgido se alcanzó en la Semana Epidemiológica 11, con un registro histórico de 33.866 casos7.
En situaciones de brotes, los servicios de emergencias representan la puerta de entrada al sistema de salud y deben gestionar la crisis garantizando a la vez una respuesta coordinada y rápida para la detección temprana, el manejo adecuado y la prevención de complicaciones 8, 9, 10. Esta respuesta debería activarse cuando la afluencia de pacientes excede la capacidad del hospital para gestionarla, considerando múltiples factores, como el potencial de contagio de la enfermedad, la tasa de letalidad y los recursos disponibles10. Por otro lado, la crisis financiera ha puesto una enorme presión sobre el sistema sanitario, lo que exige una gestión más eficiente de los recursos disponibles, con énfasis en la disminución de la sobreutilización y el derroche de insumos11, garantizando que cada recurso se destine de manera óptima a lo verdaderamente urgente. En particular, en Argentina, a un sistema de salud ya vulnerable tras la pandemia de COVID-19, se sumó el agravante del desmantelamiento económico de la infraestructura académico-científica12, 13.
A pesar de la situación epidemiológica descrita, la normativa vigente en 2024 del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluía la realización de pruebas de laboratorio (hemograma, recuento de plaquetas, hepatograma y sedimento urinario) para todos los pacientes con diagnóstico presuntivo de dengue14. Si bien esta establecía que las pruebas podían reservarse para casos graves, atípicos o fatales durante un brote, su interpretación varió entre los efectores sanitarios, lo que generó discrepancias en su aplicación. En esa situación, nuestra institución adoptó un enfoque basado en la evaluación individualizada de cada caso, priorizando a los pacientes con signos de alarma, factores de riesgo o formas graves de presentación clínica. Asimismo, se implementó la confirmación de caso por nexo mediante criterios clínicos y epidemiológicos, sin necesidad de pruebas confirmatorias, se suspendió el laboratorio sistemático de seguimiento y se redirigió a los pacientes a seguimiento ambulatorio con su médico/a de cabecera.
El objetivo de este estudio fue describir las características demográficas y clínicas, el uso de recursos y los desenlaces (reconsultas, internaciones y mortalidad) de los pacientes con sospecha clínica de dengue asistidos durante el primer cuatrimestre de 2024 en la guardia externa de un hospital privado universitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en comparación con el mismo período de 2023.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño, ámbito del estudio y población
Estudio unicéntrico observacional de datos secundarios, que incluyó una muestra consecutiva de consultas a la Central de Emergencias de Adultos (CEA) de un hospital privado universitario de tercer nivel de complejidad ocurridas durante el primer cuatrimestre (enero a abril) de 2023 y 2024. La CEA cuenta con un servicio abierto 24 horas los 365 días del año, que atiende habitualmente un promedio de 500 consultas diarias.
Recopilamos de manera retrospectiva los casos de sospecha clínica de dengue correspondientes a personas adultas que tuvieran la Ficha de Notificación Obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud completa, independientemente de su cobertura (afiliados al plan prepago de salud del mismo hospital u otras prepagas y obras sociales). Si durante la ventana temporal del estudio un mismo paciente consultó más de una vez, agrupamos la información por sujeto, considerando los datos de la primera consulta.
Ante la sospecha clínica de dengue, la política institucional para optimizar los recursos disponibles varía en el método diagnóstico recomendado, de acuerdo a la ventana temporal desde el inicio de los síntomas:
• Entre los días 0 y 3 de inicio de síntomas (hasta 72 horas): Solicitar el antígeno NS1 (Ag NS1), la prueba más eficiente en esta etapa temprana para la detección del virus.
• Entre los días 4 y 6 de inicio de síntomas (de 96 a 144 horas): Solicitar tanto el Ag NS1 como la serología IgM, ya que ambos estudios complementan el diagnóstico en esta ventana temporal.
• A partir del día 7 en adelante: El diagnóstico debe realizarse con la serología IgM/IgG, pruebas que detectan los anticuerpos y confirman el estadio de la infección.
Desenlaces de interés
Las variables de interés fueron las características clínicas y demográficas de los pacientes al momento de la primera consulta, sus desenlances clínicos durante la evolución de la enfermedad (reconsultas, internaciones y mortalidad) y el uso de recursos, como insumos y reactivos. Se utilizó como fuente secundaria de datos, los registros de la historia clínica electrónica. Para la adjudicación de los desenlaces clínicos, especialistas en infectología realizaron una revisión manual de los registros médicos.
Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo, expresamos las variables numéricas con su media y desvío estándar (DE) o mediana y rango intercuartílico (RIC), y las categóricas como frecuencias absolutas y proporciones, con sus respectivos intervalos de confianza (IC) del 95%. Para el análisis comparativo utilizamos las pruebas de chi cuadrado o Fisher para variables dicotómicas, y T-test o Wilcoxon para variables numéricas según su distribución, considerando significancia estadística a valores de p<0,05. Utilizamos el software STATA versión 18.
Aspectos éticos
Este proyecto fue desarrollado cumpliendo los principios éticos acordes con las normas regulatorias de la investigación en salud humana a nivel nacional e internacional, y aprobado por el Comité de Ética institucional (CEPI#6714). No fue necesaria la firma de consentimiento informado de los participantes, dadas las características inherentes al diseño (observacional y retrospectivo, utilizando datos del mundo real).
RESULTADOS
Fueron detectados 186 pacientes con sospecha clínica de dengue en el primer cuatrimestre de 2023 y 1.617 en el mismo período de 2024, lo que indica un aumento relativo de 8,69 veces en la incidencia de casos (ver Table 1). Además, en la comparación por quincena de casos sospechosos de 2023 a 2024, se observó que durante el mes de marzo se presentó el mayor aumento de casos sospechosos en términos absolutos (ver Figure 1).
| Quincena | Mes | Año 2023 | Año 2024 | Diferencia relativa (2024-2023) | Aumento de X veces más |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enero | 2 | 12 | (+) 10 | 6 |
| 2 | Enero | 3 | 29 | (+) 26 | 9,66 |
| 3 | Febrero | 4 | 44 | (+) 40 | 11 |
| 4 | Febrero | 3 | 241 | (+) 238 | 80,33 |
| 5 | Marzo | 20 | 388 | (+) 368 | 19,4 |
| 6 | Marzo | 137 | 599 | (+) 462 | 4,37 |
| 7 | Abril | 12 | 214 | (+) 202 | 17,83 |
| 8 | Abril | 5 | 90 | (+) 85 | 18 |
|
Total |
186 |
1.617 |
(+) 1.431 |
8,69 |
Figure 1.Recuento absoluto de casos sospechosos agrupados por quincena, comparación del mismo período en 2023 y 2024 (Quincenas: 1 y 2 = Enero; 3 y 4 = Febrero; 5 y 6 = Marzo; 7 y 8 = Abril, aproximadamente).
Como puede observarse en la Table 2, las características de los participantes reflejan que, tanto en 2023 como en 2024, los afectados fueron mayoritariamente jóvenes (media de 45 y 46 años respectivamente; p=0,44), con sólo 11% y 10% mayores de 70 años (p=0,43), siendo 66% y 63% los afiliados a prepaga institucional (p=0,46). Tampoco se observaron diferencias en la prevalencia de comorbilidades ni en la estratificación del riesgo, exceptuando el aumento de antecedente de dengue en 2024 (de 0,5% a 2,3%, p=0,04).
Con respecto a la presentación clínica, durante el período estudiado de 2024 hubo un aumento en la proporción de pacientes que presentaron cefalea (de 70% a 79%, p=0,01), dolor retroocular (49% a 61%, p=0,01) y náuseas/vómitos (27% a 36%, p=0,01) en comparación con el mismo período del año 2023. Sin embargo, hubo menos rash/erupción (23% a 15%, p=0,01), petequias (5% a 1%, p=0,01), hemorragia gastrointestinal (1% a 0,2%, p=0,03), hepatomegalia (1% a 0%, p=0,01) y shock (0,5% a 0%, p=0,01).
|
Características |
2023 (N= 186) | 2024 (N= 1.617) | p-valor | |
|---|---|---|---|---|
|
Características epidemiológicas basales |
Edad, en años (desvío estándar) | 45,39 (17,20) | 46,39 (16,95) | 0,446 |
| Sexo masculino, n (%) | 96 (51,61) | 779 (48,18) | 0,375 | |
| Cobertura Plan de Salud *, n (%) | 124 (66,67) | 1.034 (63,95) | 0,463 | |
| Antecedente previo de dengue, n (%) | 1 (0,54) | 37 (2,29) | 0,042 | |
| Viaje en los 5 a 10 días previos al comienzo de los síntomas, n (%) | 19 (10,22) | 142 (8,78) | 0,514 | |
| Contacto con enfermos de dengue, n (%) | 21 (11,29) | 197 (12,18) | 0,676 | |
|
Síntomas |
Fiebre, n (%) | 167 (89,78) | 1.492 (92,27) | 0,235 |
| Cefalea intensa, n (%) | 131 (70,43) | 1.292 (79,90) | 0,003 | |
| Dolor retroocular, n (%) | 91 (48,92) | 993 (61,41) | 0,001 | |
| Mialgias, n (%) | 158 (84,95) | 1.442 (89,18) | 0,083 | |
| Artralgias, n (%) | 116 | 1.110 (68,65) | 0,077 | |
| Rash/Erupción, n (%) | 42 (22,58) | 250 (15,46) | 0,012 | |
| Petequias, n (%) | 9 (4,84) | 12 (0,74) | 0,001 | |
| Hemorragia gastrointestinal, n (%) | 2 (1,08) | 3 (0,19) | 0,030 | |
| Náuseas/Vómitos, n (%) | 51 (27,42) | 592 (36,61) | 0,013 | |
| Diarrea, n (%) | 46 (24,73) | 457 (28,26) | 0,309 | |
| Dolor abdominal, n (%) | 37 (19,89) | 244 (15,09) | 0,087 | |
| Hepatomegalia, n (%) | 2 (1,08) | - | 0,001 | |
| Adenopatías, n (%) | 1 (0,54) | 14 (0,87) | 0,639 | |
| Shock, n (%) | 1 (0,54) | - | 0,003 | |
|
Comorbilidades y estratificación de riesgo |
Embarazo, n/N (%) | 1/90 (1,11) | 4/838 (0,48) | 0,269 |
| Obesidad, n (%) | 1 (0,54) | 47 (2,91) | 0,057 | |
| Diabetes, n (%) | 4 (2,15) | 25 (1,55) | 0,538 | |
| Cardiopatías, n (%) | 2 (1,08) | 26 (1,61) | 0,580 | |
| Edad > 70 años, n (%) | 22 (11,83) | 162 (10,01) | 0,437 | |
| Riesgo social, n (%) | 9 (4,84) | 60 (3,71) | 0,446 | |
| Somnolencia o irritabilidad, n (%) | 8 (4,30) | 132 (8,16) | 0,062 | |
| Distress respiratorio, n (%) | - | - | - | |
Con respecto al uso de recursos sanitarios, como puede observarse en la Table 3, evidenciamos una disminución significativa de 82,79% a 49,65% (p=0,001) en la proporción de pacientes que recibieron al menos una extracción sanguínea para laboratorio (cuya definición incluía cualquier práctica, como determinación de hemograma o plaquetas) dentro de los 30 días de la consulta a la CEA.
Debido a la escasez de reactivos para dengue acontecida de manera recurrente aproximadamente hacia fines de marzo de 2023 y mediados del mismo mes de 2024, a nivel institucional se decidió reservar estas pruebas para los casos sospechosos en pacientes hospitalizados, menores de 1 año, embarazadas e inmunocomprometidos (p. ej., personas con enfermedad oncológica realizando tratamiento quimioterápico, o antecedente de trasplante con inmunosupresores). Si bien nos habíamos propuesto comparar la tasa de uso de métodos diagnósticos en los periodos del estudio, debido a dificultades en la captura de datos no pudimos determinar la proporción de solicitud de pruebas confirmatorias (Ag NS1, IgM y/o PCR) para el primer cuatrimestre de 2023. En cambio, sí fue posible hacerlo para el primer cuatrimestre de 2024, documentando que un total de 652 pacientes se realizaron al menos una prueba diagnóstica para confirmación de dengue dentro de los 30 días de la consulta a la guardia, lo que permitió estimar que 40,32% (652/1617) de las sospechas fueron estudiadas. Bajo esta estrategia, los casos de dengue confirmados (definidos como Ag NS1 positivo o indeterminado, IgM positiva o dudosa, y/o PCR positiva) aumentaron en términos absolutos de 111 en 2023 a 443 en 2024, aunque la tasa de positividad disminuyó de 59,67 % a 27,39 % (p=0,001) de un año a otro. Durante el 2023 se utilizaron más NS1 (n: 94), mientras que en el 2024 se utilizaron más IgM (n: 592).
| Desenlaces | 2023 (N= 186) | 2024 (N= 1.617) | p-valor | |
|---|---|---|---|---|
| Caso confirmado ^^, n (%) | 111 (59,67) | 443 (27,39) | 0,001 | |
| Laboratorio dentro de 30 días | Al menos una práctica (cualquiera) ** , n (%) | 154 (82,79) | 803 (49,65) | 0,001 |
| Al menos una prueba para dengue ***, n (%) | N/D | 652 (40,32) | N/A | |
| Eventos durante el seguimiento hasta 30 días | Reconsulta guardia dentro de los 2 días, n (%) | 54 (29,03) | 0 (0) | 0,001 |
| Reconsulta guardia dentro de los 7 días, n (%) | 82 (44,09) | 9 (0,56) | 0,001 | |
| Internación dentro de los 30 días, n (%) | 6 (3,23) | 0 (0) | 0,003 | |
Con respecto a la evolución clínica, encontramos que disminuyeron tanto las reconsultas dentro de los dos días (de 29 % a 0 %, p=0,01) como a los siete días (de 44,1% a 0,6%, p=0,01). Durante el primer cuatrimestre de 2023, el 3,17% de los pacientes evaluados requirió internación dentro de los 30 días por otras intercurrencias no relacionadas al dengue, y se registró un único fallecimiento, debido a shock séptico secundario a bacteriemia por Streptococcus viridans (no relacionado al dengue). No hubo internaciones ni muertes detectadas en el período estudiado de 2024.
DISCUSIÓN
El aumento interanual del número absoluto de sospechas en nuestra CEA refuerza la magnitud del brote de dengue, tal como mencionaba Diaz6 y en consonancia con los registros epidemiológicos nacionales5. Resulta evidente, al igual que en otros países de la región de las Américas y de todo mundo, que el dengue sigue siendo un importante problema de salud pública15.
A pesar de ser una condición endémica, por sus graves repercusiones para la salud y para la economía de los países, los reportes epidemiológicos cobran especial relevancia en este contexto de gran aumento de casos. El incremento en la incidencia resalta la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, diagnóstico y manejo para controlar su propagación y minimizar el impacto poblacional. Con respecto a la prevención, resulta interesante remarcar el aumento del antecedente de haber padecido dengue con anterioridad (0,5% a 2,3%, p=0,04), debido a que estas personas representan una subpoblación vulnerable a mayor riesgo de manifestaciones severas 16, 17 en caso de reinfección y, por lo tanto, un grupo prioritario a tener en cuenta en las estrategias de inmunización con la vacuna Qdenga®, recientemente autorizada. Esta vacuna ha demostrado ser eficaz y segura para prevenir la infección y la hospitalización por dengue, en especial en niños de 6 a 16 años, con y sin infección previa18. Sin embargo, a pesar de producir títulos de anticuerpos similares, en personas de 16 a 60 años queda pendiente establecer si esto se traduce en una protección clínicamente relevante. Los estudios de inmunogenicidad han demostrado una posible necesidad de dosis de refuerzo si los datos posteriores a tres años de seguimiento reflejan las mismas tendencias19.
Vale la pena hacer una mención particular sobre las diferencias en la presentación clínica de un año a otro, en particular en la mayor proporción de cefalea, dolor retroocular y náuseas/vómitos, con menor prevalencia de petequias al momento de la consulta. Si bien varios factores podrían explicar estas diferencias (como por ejemplo, variaciones en las cepas virales, cambios en la inmunidad a nivel poblacional, factores vectoriales, etc.), es importante resaltar que estas variables fueron obtenidas desde la ficha electrónica completada por el profesional tratante en la consulta basal y reflejan la valoración inicial del paciente en la guardia. Dado que el estudio no implicó el seguimiento sistemático longitudinal de la evolución clínica de cada caso, es probable que estos hallazgos no sean representativos de la incidencia de los síntomas y signos de dengue en el curso evolutivo de la enfermedad (p. ej., un paciente puede haber presentado petequias más tardíamente).
Con respecto a las pruebas confirmatorias (p. ej., Ag NS1, IgM o PCR), es probable que durante el 2024 de acuerdo a la instancia epidémica se hayan realizado menos estudios complementarios y más diagnósticos por nexo clínico-epidemiológico. De hecho, en sólo el 40,32% (652/1.617) de las sospechas se realizó al menos un método diagnóstico para confirmación. Probablemente esto se explique por el contexto de altos costos sanitarios y la disponibilidad errática de reactivos, similar a lo ocurrido durante la pandemia de COVID-1920. En ese mismo sentido, los serotipos fueron tipificados en todos los pacientes al inicio del período, pero luego solamente en los casos hospitalizados y en uno de cada diez casos ambulatorios, como parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica. La circulación de diferentes serotipos a lo largo del tiempo plantea un mayor riesgo de dengue grave y de mortalidad en el futuro, como sugieren algunos autores21, 22. La priorización en el uso de los reactivos para pruebas confirmatorias de dengue debido a las dificultades en su abastecimiento, en especial para los laboratorios del ámbito privado, fue reportada por Castro MA. et al.23 en un estudio de corte transversal realizado a fines de abril de 2024.
Como bien señala Diaz 6, toda problemática sanitaria es atravesada por diferentes dimensiones que van más allá de la médica y epidemiológica, incluyendo las biológicas, sociales, culturales y políticas (p. ej., regulaciones, presupuestos en salud pública), factores que deben ser considerados en la toma de decisiones para las adaptaciones locales. El uso de recursos sanitarios relacionado con al menos una extracción sanguínea para laboratorio dentro de los 30 días de la consulta en la CEA evidenció una disminución significativa interanual, de 83% a 50%. Es probable que este hallazgo sea consecuencia de la política hospitalaria instaurada, a partir de la cual se suspendieron los controles de laboratorio para seguimiento rutinario cada 24 ó 48 horas y a la restricción de las determinaciones bioquímicas a pacientes con signos de alarma, factores de riesgo (enfermedades preexistentes) y/o formas graves de presentación clínica. El seguimiento podía realizarse de manera presencial o virtual, con médico/a de cabecera o teletriage (demanda espontánea virtual), dispositivo en funcionamiento desde 202024, en particular en todo cuadro sospechoso o confirmado de dengue sin signos de alarma y sin comorbilidades. Adicionalmente, resulta razonable considerar que, en ausencia de la indicación de un método confirmatorio para el paciente, la realización de un laboratorio basal y sistemático no tendría justificación, dado que se elimina la lógica del aprovechamiento de la misma extracción de muestra para otros análisis.
Como antes mencionamos, es indudable que los aspectos económicos también entran en juego en esta complejidad 12, 13. Desde una perspectiva de sostenibilidad, la reciente actualización del Ministerio de Salud de la Nación plantea que: “en una temporada epidémica, las personas sin signos de alarma (más del 95% de los casos notificados) representan un desafío para el sistema de salud, en cuanto al seguimiento y al control clínico cada 24 a 48 horas”25. La guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento del dengue publicada en noviembre de 2024, agrega tres observaciones pertinentes con respecto a este mismo argumento: (a) Las determinaciones de laboratorio no implican una indicación directa de realización; (b) su solicitud debe valorarse según cada caso individual, considerando las enfermedades de base, los signos de alarma y la presentación de formas graves; (c) en escenarios de aumento de casos, se debe considerar la potencial sobrecarga del sistema26, 27. Todo esto reafirma que la política hospitalaria no estuvo fuera de lugar en la gestión del contexto descrito y es un ejemplo de la práctica asistencial adaptada a la vida real, en la que muchas veces se siguen recomendaciones sin valorar la fuerza y la dirección de la evidencia científica que las sustentan27, 28.
Cabe destacar que el acceso a la información de esta investigación fue un proceso complejo, similar a lo reportado en otros estudios que utilizan datos retrospectivos29. Toda evidencia del mundo real está sujeta a información faltante, errores de medición, seguimientos no estandarizados (o diferenciales) y a la variabilidad de la práctica clínica (dependiendo del profesional a cargo o el momento temporal), que conducen a inevitables sesgos de información 30. En ese sentido, en nuestro estudio las limitaciones identificadas consisten en: (a) dificultades en la captura del dato sobre métodos diagnósticos para confirmación de dengue, que impidió la comparación interanual, por datos no fidedignos; (b) sólo nos limitamos a las sospechas detectadas en urgencias sobre población adulta, sin incluir otros ámbitos (p. ej, obstetricia, consultas ambulatorias, telemedicina, atención no programada de centros periféricos, internación) u otras poblaciones (p. ej., pediatría); y (c) hubo faltantes de reactivos (tanto en el laboratorio institucional como a nivel nacional)23.
A pesar de tratarse de un evento de notificación obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud del país (ya sea del ámbito público o privado), cuya vigilancia se realiza mediante una ficha que incluye datos personales, clínicos y de laboratorio, su correcto y completo llenado enfrenta diversos problemas15. En primer lugar, existe la posibilidad de subnotificación por deficiencias en el reporte (p. ej., problemas prácticos y operativos, económicos y de infraestructura, informáticos e interoperabilidad, datos faltantes por campos no obligatorios)15. Incluso cuando los casos sospechosos son reconocidos por los profesionales debido a una adecuada capacitación y experiencia, no siempre son reportados debido a la falta de incentivos, la carga de trabajo excesiva o el desconocimiento de los procedimientos. En esa dirección, identificamos un gran número de pacientes con solicitud de métodos confirmatorios para dengue sin ficha, que se completan en diferido para paliar esta situación. En segundo lugar, es frecuente que se presenten retrasos en los reportes debido a procesos burocráticos o administrativos lentos, lo que afecta la precisión del monitoreo en tiempo real, y la confirmación de casos suele demorarse debido a limitaciones en la capacidad de los laboratorios (p. ej., la serotipificación suele tercerizarse en una red nacional) o en el acceso a pruebas diagnósticas. En tercer lugar, los sistemas de información a menudo dificultan la recopilación y el análisis de datos, produciendo una calidad variable, que puede ser incompleta o incorrecta.
Los recursos necesarios para una vigilancia epidemiológica efectiva incluyen personal capacitado, infraestructura tecnológica (p. ej., ficha digital integrada a la historia clínica que facilite el reporte al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) y materiales sanitarios (p. ej., disponibilidad de reactivos). Es indudable que la capacitación a profesionales de salud es un paso imprescindible para el reconocimiento inicial de casos sospechosos. El hospital implementó un curso virtual de acceso gratuito y obligatorio para médicos/as del primer nivel de atención, disponible en la plataforma institucional con web interna, y difundido como un programa de educación continua para profesionales que otorgaba certificado de aprobación y acreditaba horas para recertificaciones de especialidad o evaluaciones de desempeño profesional. Fueron establecidos además canales de comunicación para el intercambio rápido de información para pacientes, incluyendo la sintomatología frecuente, dónde y cuándo consultar, estrategias preventivas para adoptar en los domicilios (p. ej., cómo evitar la proliferación de mosquitos) y hubo talleres abiertos para la comunidad sobre cómo hacer repelentes caseros. Fue crucial contar un enfoque integral que combine la capacitación, el acceso a herramientas, la comunicación y la evaluación constante.
La disminución de las reconsultas y ausencia de hospitalizaciones podrían explicarse por las modificaciones en las pautas de cuidado realizadas en la institución en el contexto del brote: (a) la solicitud de prácticas de laboratorio estuvo restringida a quienes presentaban signos de alarma; (b) el seguimiento posguardia de cada paciente estuvo garantizado en el ámbito ambulatorio mediante su médico/a de cabecera o mediante teleconsultas, (c) hubo difusión de material informativo y educativo para pacientes que pueden haber influenciado su decisión de volver a consultar, y (d) las hospitalizaciones se reservaron para pacientes con dengue grave (p. ej., complicaciones o inestabilidad hemodinámica) con necesidad de tratamiento intensivo, o riesgo elevado, de acuerdo al estado clínico y los recursos disponibles en cada caso particular. Sin embargo, cabe señalar que el 40% de los pacientes incluidos no eran afiliados a la prepaga de la institución; en esta situación, los desenlaces del seguimiento podrían estar infraestimados y no reflejar la realidad, ya que este subgrupo de pacientes podría reconsultar en centros de salud alternativos, representando pérdidas de un seguimiento no estructurado.
A pesar de todas las limitaciones mencionadas, la principal fortaleza de este estudio radica en la generación de información local para la gestión sanitaria y su contribución a la reflexión sobre estrategias innovadoras que puedan redundar en una potencial disminución de costos sanitarios31. Esto es un punto particularmente relevante en el contexto de la crisis actual, en la que no deberíamos dejar de lado el pensamiento crítico y el juicio clínico al solicitar estudios complementarios32. Es probable que esta experiencia se haya repetido en otros centros asistenciales, privados y públicos, que tuvieron que soportar una alta carga de consultas durante 2024 frente a la magnitud de la epidemia en ese período. En el futuro, será interesante explorar si estos resultados conllevan un impacto en los gastos en salud, mediante una evaluación sobre costos sanitarios.
Conclusiones
Este estudio evidenció un notable aumento de casos de dengue en la guardia externa de un hospital universitario del sector privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coincide con el brote más grande de la historia argentina durante el primer cuatrimestre de 2024. La atención sanitaria fue adecuada a la instancia epidémica, con menos pruebas serológicas y más diagnósticos epidemiológico-clínicos con respecto al mismo período del año anterior, no observándose aumento de los desenlaces adversos como las internaciones o la mortalidad. La escasez de reactivos requirió una rápida reorganización de la política institucional, lo que llevó a desarrollar estrategias innovadoras de abordaje apuntando al uso racional de recursos, que incluyó: (a) laboratorio restringido a quienes presentaban comorbilidades, fragilidad o signos de alarma en la consulta inicial, desactivando el monitoreo con laboratorio para casos leves; (b) suspender el consultorio de dengue por Infectología, y redirigir el seguimiento al ámbito ambulatorio con médicos/as de cabecera. Este protocolo asistencial de manejo interno parece haber sido una medida efectiva para la optimización de recursos en la atención.
Agradecimientos
Agradecemos a todo el personal de la Central de Emergencias de Adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires, por su dedicación y esmero en la atención de pacientes en general, y al apoyo institucional. Al Área de Investigación en Medicina Interna por el soporte metodológico, y al Dr. Javier Pollán como jefe del Servicio de Clínica Médica por el apoyo general para el proyecto. Al Programa ESIN (de EStudiantes de grado en proyectos de INvestigación) de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, en especial a Martina Carla Ricasoli y Agustín Sánchez Del Roscio por su colaboración en la comunicación y difusión de este proyecto como estudiantes de grado de la carrera medicina en el Congreso SAM-SAMIG 2024 y en el Congreso SADI 2024.
Agradecemos además a los revisores de pares (Luis Benejam y Rodrigo Fernandez Avello) por su tiempo, dedicación y compromiso para mejorar la calidad del presente manuscrito.
Fuentes de Financiamiento y Conflicto de interés de los autores
Este proyecto recibió financiación parcial del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires por resultar ganador de la convocatoria “SUBSIDIO DE INVESTIGACIÓN 2024-2025”.
Citas
- Argentina, Ministerio De Salud. Boletín EPIDEMIOLÓGICO NACIONAL NÚMERO 698 AÑO 2024: Semana Epidemiológica 13. 2024.
- Khan M B, Yang Z S, Lin C Y, Dengue overview: An updated systemic review. J Infect Public. 2023; 16(10):1625-42. PubMed
- Sánchez-Doncell J, Sotelo CA, Menéndez SE, [Analysis of indigenous dengue in an infectious diseases Hospital in Buenos Aires, Argentina]. Medicina (B Aires). 2024; 84(1):81-86. PubMed
- Organización Mundial de la Salud. Dengue y dengue grave. 2024.
- Paz-Bailey G, Adams L E, Deen J, Dengue. Lancet. 2024; 403(10427):667-82. PubMed
- Argentina, Ministerio De Salud. Dirección de Epidemiología. Boletín EPIDEMIOLÓGICO NACIONAL NÚMERO 737 AÑO 2024. 2025.
- Diaz A, Dengue in Argentina: confirmation of our worst suspicions. Rev Fac Cien Med Univ Nac. 2024; 81(1):1-4. PubMed
- Mushtaq S, Abro M T, Hussain H U, Dengue Cases Presenting to the Emergency Department of a Tertiary Care Hospital in Late 2021: A Cross-Sectional Study in Karachi. Int J Public Health. 2024; 69:1606753. PubMed
- Shih H I, Huang Y T, Hsieh C C, A rapid clinic-based service for an emergency department of a tertiary teaching hospital during a dengue outbreak. Medicine (Baltimore). 2009; 100(14):e25311. PubMed
- Shrestha A, Bajracharya S, House D R, Triage, Surge Capacity, and Epidemic Emergency Unit: An experience from the 2019 dengue outbreak at a Tertiary Care Centre. JNMA J Nepal Med Assoc. 2020; 58(224):272-275. PubMed
- Williams I, Harlock J, Robert G, Decommissioning health care: identifying best practice through primary and secondary research – a prospective mixed-methods study. Health and Social Care Delivery Research. 2017; 5(22)PubMed
- De-Ambrosio M, Argentina’s healthcare is crumbling under its worst ever dengue epidemic and Milei's presidency. BMJ. 2024; 385:q896. PubMed
- De-Ambrosio M, Koop F, Despair 'Despair': Argentinian researchers protest as president begins dismantling science. Nature. 2024; 627(8004):471-2. PubMed
- Normativa de Enfermedades Transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Gerencia Operativa de Epidemiología, Versión 1 del 18/11/2022. 2022.
- Rapaport S, Mauriño M, Morales M A, Epidemiology of Dengue in Argentina during the 2010/11 to 2019/20 Seasons: A Contribution to the Burden of Disease. Trop Med Infect Dis. 2024; 9(2):45. PubMed
- Ranawaka R, Jayamanne C, Dayasiri K, Effect of Prior Symptomatic Dengue Infection on Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) in Children. J Trop Med. 2021; 2021:8842799. PubMed
- Mestre-Tejo A, Toshie-Hamasaki D, Mattos-Menezes L, Severe dengue in the intensive care unit. J Intensive Med. 2024; 4(1):16-33. PubMed
- Vietto V, Risso A, Ciapponi A, Eficacia y seguridad de las nuevas vacunas contra el dengue.Evidencia actualizacion en la práctica ambulatoria2024. Jul. 2024; 27(3):e007114.
- Rivera L, Biswal S, Sáez-Llorens X, Reynales H, López-Medina E, Borja-Tabora C, Three-year Efficacy and Safety of Takeda's Dengue Vaccine Candidate (TAK-003). Clin Infect Dis. 2022; 75(1):107-124. PubMed
- Alvarez E, Bielska I A, SHopkins Limitations of COVID-19 testing and case data for evidence-informed health policy and practice. Health Res Policy Syst. 2023; 21(1):11. PubMed
- Zhang J, Shu Y, Shan X, Co-circulation of three dengue virus serotypes led to a severe dengue outbreak in Xishuangbanna, a border area of China, Myanmar, and Laos, in 2019. Int J Infect Dis. 2021; 107:15-17. PubMed
- Nunes PCG, Daumas R P, Sánchez-Arcila J C, 30 years of fatal dengue cases in Brazil: a review. BMC Public Health. 2019; 19(1):329-329. PubMed
- Castro M, Demarco A, Parsehian S D, Valoración de la situación de los laboratorios de Guardia en la Argentina durante el período de mayor incidencia del brote de dengue 2024. RATI. 2024; 41:e924.07082024.
- Frid A S, Ratti M F Grande, Pedretti A, Teletriage Pilot Study (Strategy for Unscheduled Teleconsultations): Results, Patient Acceptance and Satisfaction. Stud Health Technol Inform. 2020; 270:776-80. PubMed
- Argentina, Ministerio De Salud. Estrategia de seguimiento domiciliario para personas con dengue sin signos de alarma. 2025.
- Argentina, Ministerio De Salud. Guía de Práctica Clínica sobre diagnóstico y tratamiento del dengue. Adaptación de las Directrices para el diagnóstico clínico y el tratamiento del dengue, el chikunguña y el zika de Organización Panamericana de la Salud (OPS).. 2024.
- Aguayo-Albasini J L, Flores-Pastor B, Soria-Aledo V, GRADE system: classification of quality of evidence and strength of recommendation. Cir Esp. 2014; 92(2):82-90. PubMed
- Cabrera P A, Pardo R, Review of evidence based clinical practice guidelines developed in Latin America and Caribbean during the last decade: an analysis of the methods for grading quality of evidence and topic prioritization. Global Health. 2019; 15(1):14. PubMed
- Ávila-Agüero M L, Camacho-Badilla K, J Brea-Del-Castillo, [Epidemiology of dengue in Central America and the Dominican Republic]. Rev Chilena Infectol. 2019; 36(6):698-706. PubMed
- Wang S V, Sreedhara S K, Schneeweiss S, REPEAT Initiative. Reproducibility of real-world evidence studies using clinical practice data to inform regulatory and coverage decisions. Nat Commun. 2022; 13(1):5126. PubMed
- Ratti M F Grande, Martinez B, Reestructuración de la Central de Emergencias durante la pandemia. Rev Hosp Ital B Aires. 2022; 42(1):46-48.
- Muñoz A M, Frutos E L, Pedretti A S, [Effect of computerized physician order entry inactivation to order complementary studies in an emergency department]. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba. 2023; 80(1):29-35. PubMed