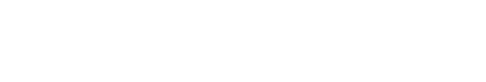Texto completo
Cómo citar
Resumen
Introducción. La mayor parte de bibliografía aborda la salud menstrual desde una perspectiva biomédica, centrada en la presencia o ausencia de patología. Objetivo. Explorar y problematizar las percepciones y prácticas de profesionales médicos de distintas especialidades en torno a la salud menstrual integral. Métodos. Usamos el enfoque cualitativo. Una investigadora realizó entrevistas en profundidad con 15 profesionales de diversas especialidades en un hospital privado en Buenos Aires. Nos propusimos analizar la relación de los profesionales con la salud menstrual desde una perspectiva que abarca dimensiones físicas, sociales y subjetivas, superando la mirada tradicional de la salud como ausencia de afecciones y abordando factores como el acceso a información, el cuidado corporal, la toma de decisiones libres, los entornos seguros y no estigmatizados. Resultados. Aunque el tema de la salud menstrual tiene relevancia para algunos profesionales, depende en gran medida de sus intereses personales y, en parte, de la especialidad médica. La formación académica actual carece de un enfoque integral sobre la salud menstrual, lo que limita su abordaje en la práctica clínica. Las barreras de género, el acceso a la información y los recursos adecuados siguen siendo desafíos importantes. Se identificaron ciertos avances, como un enfoque más empático y opciones terapéuticas centradas en el deseo de las pacientes. Conclusiones. Visibilizar el tema de la salud menstrual integral y sus implicancias sociales, económicas y sanitarias en los equipos de salud ofrece una oportunidad para desafiar tabúes e implementar mejoras en las buenas prácticas. Sin embargo, la falta de políticas públicas y programas específicos continúa afectando la atención adecuada en este campo.Nota del lenguaje
Las autoras empleamos un lenguaje no sexista que contempla tanto el masculino como el femenino gramatical, y también incorporamos el lenguaje inclusivo mediante el uso del tercer género gramatical “les”, aunque este aún no esté reconocido por la Real Academia Española. No obstante, por motivos de economía de caracteres, se utiliza el masculino plural, procurando siempre que sea posible recurrir a formas genéricas que eviten sesgos sexistas, como por ejemplo usar “profesionales de la salud” en lugar de “médicos”, “médicas/os” o “mediques”.
INTRODUCCIÓN
La salud menstrual debe entenderse desde una perspectiva integral que abarque sus dimensiones física, social y subjetiva, superando la visión reduccionista que la define solo como la ausencia de afecciones. Esta mirada considera aspectos clave como el acceso a la información, el cuidado del cuerpo, la autonomía en la toma de decisiones, la existencia de entornos seguros y la eliminación de la estigmatización. Solo a partir de este enfoque más amplio es posible analizar de manera efectiva los diagnósticos, tratamientos y la atención oportuna en salud menstrual1. En este trabajo, partimos de la definición de salud menstrual que propone Hennegan et al., como el bienestar físico, mental y social completo en relación con el ciclo menstrual; esto se ve reflejado en las formas en que la vida de quienes menstrúan puede verse afectada por su capacidad para gestionar su salud menstrual2.
La salud menstrual conceptualizada como antes señalamos es un tema poco explorado en los ámbitos académicos y sanitarios, si consideramos la relevancia, periodicidad e influencia que tiene en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo3. Si bien parece comenzar a tomar notabilidad para organismos internacionales y tomadores de decisiones4, 5, 6, es importante profundizar en la integralidad de la salud menstrual para resaltar, por un lado, la importancia que tiene en sí misma y, por otro, su vinculación con otras dimensiones de la salud y factores relevantes en el desarrollo de una vida digna, como la educación sexual, el acceso a la educación y al empleo, entre otros2, 7. Aunque de diferentes formas, la salud menstrual y su gestión configuran una problemática que, como muchas otras, afecta en mayor medida a mujeres cisgénero (además de varones trans, personas no binarias e intersexuales), y lo hace especialmente en aquellas que además ven vulneradas otras condiciones de vida, tanto en Argentina como en el resto del mundo2, 7.
La mayoría de los estudios e investigaciones están dirigidos al acceso a la higiene menstrual en las poblaciones más vulnerables del sur global (África, América Latina y partes de Asia, sobre todo) que, debido a la falta de información y la inaccesibilidad a los recursos y productos de higiene menstrual, ven afectadas no solo su salud general, sino también la garantía de otros derechos, como la educación y el empleo8, 9. Por otro lado, un relevamiento realizado por investigadoras españolas en 20177 analiza y pone en evidencia cómo el ciclo menstrual se ha constituido como objeto de estudio para la medicina únicamente desde su función fisiológica, en fuerte vínculo con la reproducción biológica y centrado en dos momentos: menarquia y menopausia. Las autoras remarcan además que la patologización y anormalidad predominan en el enfoque biomédico sobre el ciclo menstrual10, 11. Estas investigaciones se complementan con trabajos que aportan otra perspectiva, que proponen una mirada desde las experiencias, lo que permite contextualizar y comprender en mayor profundidad las problemáticas y las barreras que acompañan a la falta de políticas públicas y programas específicos de este tema en la atención clínica12, 13, 14.
Esta investigación tuvo el objetivo de revisar y problematizar el vínculo, en tanto percepciones y prácticas, que los profesionales médicos de distintas especialidades —como ginecología, pediatría, medicina familiar, clínica médica y obstetricia—, tienen con la salud menstrual integral. Para ello, nos propusimos analizar la relación de los profesionales con la salud menstrual desde una perspectiva que abarca dimensiones físicas, sociales y subjetivas, superando la mirada tradicional de la salud como ausencia de afecciones y abordando factores como el acceso a información, cuidado corporal, decisiones libres, entornos seguros y no estigmatizados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enmarcamos este trabajo en el enfoque de investigación cualitativa, centrado en el ejercicio etnográfico y el proceso de escritura, desarrollo y análisis correspondientes a este marco, para ahondar en las prácticas y reflexividades de los profesionales de la salud en su vínculo con la salud menstrual15. Partimos del supuesto del marco teórico que las ideas, las ocurrencias, los sentimientos, las situaciones y los eventos dan forma a las experiencias humanas y es por ello que llevamos adelante una serie de entrevistas en profundidad para la recolección de información16.
Decidimos trabajar con este enfoque por sus principales características, como el interés de explorar desde la mirada de las personas, con datos no estructurados y obtenidos del trabajo de campo, investigar un pequeño número de casos en favor de un abordaje en profundidad, e interpretar la información desde los significados de las personas, a través de descripciones y explicaciones verbales. El carácter de este enfoque es fundamentalmente descriptivo y desde el discurso de los participantes, es decir naturalista, fenomenológico, holístico e inductivo. Diseñamos una guía con pautas de entrevista, con preguntas abiertas y respetando la espontaneidad de las respuestas, con la mínima direccionalidad posible por parte de la entrevistadora.
El trabajo de campo fue realizado entre 2022 y 2023 en un hospital privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realiza más de 2,6 millones de consultas por año y que cuenta con servicios del primer y tercer nivel de atención.
Decidimos trabajar con una muestra intencional en la cual la selección de las personas entrevistadas fue realizada considerando su trayectoria y priorizando obtener la opinión de profesionales de la salud de servicios vinculados con la asistencia de personas con útero y en diferentes etapas de la vida. Fueron invitadas a participar del estudio por correo electrónico, explicando el motivo del trabajo propuesto y las modalidades que adquirirían las entrevistas: semiestructuradas, en profundidad, individuales y presenciales, con alguna excepción en modo virtual en el caso que no fuera posible realizarla de manera presencial. El consentimiento informado fue enviado por correo electrónico.
Las entrevistas fueron grabadas en audio, previa autorización, y con el consentimiento de cada participante. Fueron digitalizadas y resguardadas en una carpeta con acceso solo para el equipo de investigación, sin datos identitarios, y posteriormente transcriptas en documentos de texto de Microsoft Word®. La empiria fue organizada en una carpeta de documentos Google Drive® (texto y audio) a la que solo tuvieron acceso las investigadoras; los documentos fueron desgrabados por una de las investigadoras del equipo y en ellos no quedaron registrados los datos personales, solo la fecha de la entrevista y la especialidad.
El análisis fue iterativo. Fueron realizadas múltiples lecturas, categorizado el corpus empírico y, a partir de la categorización, en un proceso interpretativo y con mapas conceptuales, construidos los ejes temáticos que permitieron ordenar la narración de resultados. El análisis fue realizado por el equipo de investigación, guiado por el criterio de saturación teórica. Si bien en el reporte narrativo empleamos porcentajes, tenemos la intencionalidad de ilustrar las voces de las personas entrevistadas y no representar una medida de frecuencia, como se los concibe en los marcos de investigación cuantitativa.
Esta investigación cuenta con aprobación del Comité de Ética de Protocolos de Investigación Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires con Nº 0009-23, y fue desarrollada en forma acorde a la declaración de Helsinki y sus enmiendas.
RESULTADOS
Fueron realizadas 15 entrevistas a profesionales médicos de un hospital privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las siguientes especialidades: clínica, pediatría y adolescencia, obstetricia, ginecología, medicina familiar y endocrinología. De las personas entrevistadas, 11 fueron mujeres y la edad promedio fue de 50 años. Con respecto a su formación académica, 12 fueron graduadas de universidades públicas y sólo cinco realizaron su residencia en otro hospital; el resto trabaja desde entonces hasta el momento en el hospital donde fue realizado este estudio.
Fueron identificadas una serie de dimensiones dentro de la temática ampliada de la salud menstrual, para la que construimos los siguientes ejes analíticos, como ilustra la Figure 1:
- Percepción sobre la trayectoria formativa y profesional en vínculo con el tema por parte de los profesionales
- Situaciones de atención frecuentes, prácticas y formas de abordar la temática en el consultorio
- Casos y eventos particulares, y el vínculo entre especialidades
- Visibilización de barreras y problemáticas vinculadas al acceso a la salud menstrual
- Interés, información disponible y actualizaciones
Figure 1.Esquema que ilustra la construcción de ejes desde las categorías
Percepción sobre la trayectoria formativa y profesional en vínculo con el tema por parte de los profesionales
En las primeras aproximaciones sobre la etapa formativa, la totalidad de las personas entrevistadas coincidieron en no haber abordado la salud menstrual como un tema dentro de las currículas universitarias. De manera unánime, registraron una aparición del tema vinculado a materias específicas como anatomía y fisiología, y al vínculo con las presentaciones anormales del sangrado o a padecimientos específicos.
"[...] La facultad priorizaba cosas no tan necesarias y al mismo tiempo desjerarquizaba cosas muy necesarias que después la gente necesita y los médicos tenemos que aprender a devolver y a contener [...] " — Médico de familia, 51 años
Al intentar profundizar sobre las razones de la poca aparición del tema y un posible vínculo con una falta de perspectiva de género en la formación médica, sólo la mitad de los entrevistados identificó esto como una falencia. El resto consideró que no tiene vínculo con el tema y muchos mencionaron que es una cuestión vinculada al cambio de época y que ahora se ha mejorado o avanzado en ese sentido. Quienes reconocen el vínculo entre la falta de perspectiva de género en la formación y el escaso abordaje a temas vinculados con la salud menstrual resaltaron como un avance positivo que las nuevas generaciones de residentes, graduadas más recientemente de la carrera de medicina, tienen el tema "más presente".
"[...] Creo que es algo social que no se visibiliza tanto, quizás ahora es algo que se está empezando a visibilizar un poco más, pero quizás tiene que ver con una visión más machista de la sociedad, de no ponerle tanto peso a esta etapa del ciclo de la mujer [...]" — Tocoginecóloga, 33 años
Situaciones de atención frecuentes, prácticas y formas de abordar la temática en el consultorio
En relación al abordaje de esta temática en el consultorio, los entrevistados sugieren que el tratamiento de la salud menstrual está influenciado, en primer lugar, por el grado de interés del profesional y, en segundo lugar, por el nivel de confianza y comodidad de las pacientes. En reiteradas ocasiones los entrevistados mencionaron una estrecha relación con el ámbito familiar, tanto en la percepción de los ciclos de las mujeres como en lo que se considera normal o anormal dentro de la familia. En este sentido, "lo familiar" no sólo incide en la percepción de cómo son los ciclos, sino también en la forma en que se conversa sobre el tema dentro del hogar. Factores como el grado de pudor o apertura en el manejo de la higiene, la calidad de la comunicación y el nivel de acompañamiento, especialmente en niñas y adolescentes, parecen desempeñar un papel clave en la manera en que se vive y comprende este proceso.
La práctica de atención en la que con más frecuencia los profesionales abordan el tema es la entrevista clínica.
"[...] En general siempre pregunto o intento indagar sobre la salud menstrual… siempre lo hago dentro de todo el chequeo de salud. Pregunto sobre cómo son sus ciclos, si son regulares, si no son regulares, si son muy abundantes, si tiene dolor a veces, hablamos más o menos dependiendo obviamente del motivo de la consulta [...]" — Médica clínica, 34 años
Las consultas más frecuentes parecen estar bastante determinadas por el marco de cada especialidad, pero en su mayoría el ciclo menstrual suele abordarse desde algunos detalles como la cantidad de sangrado, su regularidad, el dolor; y vinculado a otras gestiones de la salud como la higiene, la anticoncepción, la reproducción. En el caso puntual de la ginecología, el síndrome de ovario poliquístico, los miomas, la endometriosis, la anemia y la dismenorrea, son los casos mencionados con más frecuencia y sobre los que se tiene más claro el abordaje y seguimiento. Emergen ciertos avances en las formas de acompañar las experiencias de padecimiento, en los que se ofrecen opciones y tratamientos que priorizan el deseo de las pacientes sobre cómo abordarlas.
"[...] El sangrado muchas veces tranquiliza, pero la comodidad de no sangrar recién ahora se está entendiendo un poco más... cada día hay más mujeres que compran la idea de no menstruar [...]" — Médica ginecóloga, 55 años
Sólo tres personas entrevistadas mencionaron las instancias de atención en la central de emergencias, coincidiendo en que la salud menstrual no es un tema en consideración durante la recepción de pacientes, y que la atención suele estar muy diferenciada debido a que los cuadros vinculados con sangrado o dolor menstrual son derivados a una guardia específica de tocoginecología.
De todos modos, parece haber una percepción generalizada de que los equipos de salud consideran la salud menstrual en las consultas. Sin embargo, este abordaje suele reducirse a preguntas generales sobre el ciclo, sin profundizar en otros aspectos relevantes ni realizar un seguimiento, en especial cuando el ciclo se considera fisiológicamente normal. Cuando las pacientes tienen ciclos menstruales regulares o considerados normales, el tema parece ser descartado como parte del seguimiento de la salud integral, y sólo toma un mayor peso cuando se detecta alguna patología o padecimiento puntual. Es importante señalar que varias personas entrevistadas destacaron que esta situación suele depender de factores subjetivos de las pacientes y de percepciones que, en muchos casos, son difíciles de cuantificar o medir en forma objetiva por ellas mismas.
Casos y eventos particulares, vínculo entre especialidades
En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas aseguraron tener circuitos establecidos con las especialidades que reciben motivos de consulta específicos vinculados al ciclo menstrual. En especial, con ginecología, suelen realizar interconsultas y derivaciones de pacientes para intervenciones quirúrgicas. Si bien estas dos situaciones son distintas, la mayoría de las especialidades recurren a ellas como una instancia de seguimiento e intercambio. Además manifiestan que, en muchos de los casos, suelen optar por esos caminos por desempeñar sus funciones en un hospital de alta complejidad.
"[...] He derivado pacientes si, alguna vez por dolores muy intensos que no terminan de mejorar o por ahí en general con la gente joven, si están intranquilas y necesitan como un reaseguro de que no hay ninguna patología, y acudimos a ese otro especialista de ginecología para darles ese reaseguro... [...]" — Médica de familia, 58 años
Los casos mencionados como excepcionales o que se recuerdan por haber sido diferentes parecen responder a dos lógicas determinadas. Por un lado, aquellos casos clínicos en que la situación de la paciente era difícil de definir y requería la realización de estudios e interconsultas por la complejidad para llegar a un diagnóstico. Por otro lado, situaciones vinculadas a la relación con las pacientes y sus familias que representaron un mayor desafío en el abordaje de la menstruación por cuestiones de predisposición, vergüenza o pudor, incluyendo una atención especial en el manejo de la información y la toma de decisiones.
Otros casos que requieren interconsulta o derivación están relacionados con factores específicos, como alteraciones endocrinológicas y hematológicas. Estas condiciones se mencionan con mayor frecuencia, probablemente debido a su especificidad y a su relación con aspectos particulares del ciclo menstrual, como los desbalances hormonales o los trastornos del sangrado.
Visibilización de barreras y problemáticas vinculadas al acceso a la salud menstrual
Al indagar sobre las posibles barreras y/o sesgos en la atención de pacientes con consultas vinculadas al sangrado y al ciclo menstrual, surge de manera recurrente la atención de varones trans como un caso en el que se ponen en evidencia expresiones vinculadas al género. El 73% de los entrevistados mencionó haber atendido este tipo de casos, y en la mayoría de ellos aparecieron dos dimensiones relevantes para los pacientes; por un lado, el interés por detener el sangrado y, por otro, los procesos de hormonización. Parece haber una atención respetuosa por parte de todas las personas entrevistadas, dado que aparecen aclaraciones pertinentes acerca de la importancia de contemplar la individualidad de cada paciente, como “igual no todos quieren dejar de menstruar”, “depende de cada caso, de cada persona”.
"[...] Les pregunto en cada caso cómo se sienten con la menstruación, en general lo que más les molestan son las mamas y a muchos no les molesta menstruar, no tienen problema. Lo mismo a los no binaries, les molestan más las mamas que la menstruación. Y hay algún porcentaje que será un 25% que por ahí si les molesta la menstruación y planteamos como prefieren manejarlo, ¿no? [...]" — Médica pediatra, 58 años
Al explorar la relación entre aspectos sociocultutales como religión, etnia o nacionalidad y el manejo de la salud menstrual en la población atendida, la mayoría de las personas entrevistadas identifican inicialmente un perfil asociado a la clase media del AMBA. Sin embargo, quienes también trabajan en un centro comunitario del Bajo Boulogne (partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires), vinculado al mismo hospital pero perteneciente al sector público, señalan algunas excepciones a esta caracterización.
"[...] Por ahí son pacientes de bajos recursos, que cuando vienen a hacer control ginecología o por anticoncepción, se sorprenden de ser bien tratadas... 'que diferente que es esto acá, a cuando voy a un hospital' o de cómo se les explica las cosas, creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo social... no sé qué pasara, qué tendrán en la cabeza otros profesionales, pero sí hay una cosa de discriminación en ese sentido… [...]" — Médica de familia, 58 años
Fueron mencionados pocos casos de pacientes de comunidades asiáticas, judías ortodoxas o gitanas. Sin embargo, los profesionales entrevistados señalaron que estas situaciones representaron un desafío, ya que reconocen que los distintos modos de vincularse con el propio ciclo menstrual pueden influir en la comunicación, las prácticas de cuidado, la atención y el acompañamiento de las pacientes en su vínculo con la menstruación. Como resultado, percibimos la existencia de una barrera cultural, aunque no fue posible caracterizarla en profundidad por surgir de casos aislados.
Por último, no hubo consistencia acerca de si el género del profesional puede influir en los modos de abordar el tema del ciclo menstrual en la atención. Si bien una amplia mayoría consideró que sí (incluidos tres de los cuatro varones entrevistados), el resto no lo reconoció como un factor influyente o determinante. Además, varios entrevistados mencionaron que la experiencia personal puede influir en la atención, estableciendo comparaciones con otras situaciones, como la maternidad o paternidad de los profesionales de la salud.
"[...] No creo que el género del profesional influya, lo que pasa es que yo soy endocrinólogo, no tengo mucha… creo que el clínico en general deriva si es varón [...]" — Médico endocrinólogo y andrólogo, 66 años
"[...] Sin dudas influye, lo que yo hago con respecto a la explicación, al cuidado, tiene que ver con una vivencia, de haber sido niña, adolescente y haber tenido la menstruación, eso no lo puede replicar un varón [...]" — Médica pediatra de adolescencia, 58 años
"[...] Sin duda, el género del profesional influye, yo mismo sé que no entiendo o no explico tan adecuadamente como lo pueden hacer profesionales de la salud que son mujeres que hacen adolescencia. Lo veo, yo explico mucho más rápido, más simple, que las mujeres que están al lado mío, no hay duda [...] una cosa es estar bien formado y otra es tener la experiencia de, quien estuvo atravesado por la experiencia de menstruar sin duda tiene otras capacidades para ser empático, que el que no menstruó [...] " — Médico pediatra, 56 años
Información disponible, interés y actualizaciones
Acerca de la disponibilidad de información sobre la salud menstrual, las personas entrevistadas destacaron el crecimiento de las búsquedas individuales y la mayor circulación de contenidos por vías informales, como redes sociales y canales de divulgación, tanto por parte de pacientes como de profesionales. Además, mencionaron otras vías más formales, como grupos de investigación, ateneos y bibliografía específica.
La percepción sobre la relevancia y presencia del tema en la agenda profesional está dividida, especialmente en lo que respecta a la actualización de conocimientos y prácticas. Por un lado, hay quienes perciben una mayor atención por parte de la comunidad académica y del ámbito de la investigación, aunque consideran que todavía es insuficiente; y, por otro lado, están quienes consideran que no hay mucho más por indagar o actualizar en cuanto al ciclo menstrual propiamente dicho. Solo algunos profesionales entrevistados conocían los programas y los avances en legislación sobre el tema, y la mayoría consideró que sería útil la creación de una guía de abordaje de la salud menstrual para equipos de salud como herramienta para mejorar la atención.
En esta línea, parecería que el interés y la búsqueda de actualización se vincula con la especialidad del profesional. En especial, quienes trabajan en adolescencia parecen tener mayor apertura e interés por profundizar en el tema, partiendo de un vínculo más horizontal con sus pacientes y un acompañamiento más integral.
"[...] El tema de la salud menstrual, aparece y lo buscamos, los que hacemos adolescencias tenemos un sesgo, es un tema a tratar en todas las consultas con personas que puedan menstruar. Se trata activamente, en pediatría empezas a hablar del tema cuando o por lo menos abrir el tema, para que lo hablen en casa con los cuidadores y cuidadoras [...]" — Médico pediatra, 56 años
Por otro lado, resulta importante destacar que el análisis revela menciones recurrentes a la dimensión generacional. Los entrevistados reconocen que las nuevas generaciones tienen un mayor acceso a la información y una mayor apertura hacia el tema, lo que asocian especialmente con la implementación de la Educación Sexual Integral. Esta última es valorada como una herramienta clave para abordar la salud menstrual desde una perspectiva más integral y en relación con otros derechos.
DISCUSIÓN
Este estudio aborda la temática de la menstruación desde la percepción de los profesionales de la salud. Aunque se trata de un evento cotidiano y natural en las personas con útero, la salud menstrual ha sido abordada tradicionalmente en el marco de patologías o desvíos de lo considerado un ciclo normal, y no parece haber estado en la agenda de la educación o la capacitación del equipo de salud.
Desde el marco de los Derechos Humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) reconoce la importancia de promover la salud menstrual a través de planes nacionales y regionales, enfocándose en la gestión de la higiene menstrual y en la mejora del acceso a productos e información sobre el tema17. Asimismo, en julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció el vínculo entre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y la higiene menstrual, promoviendo una perspectiva de inclusión y no discriminación hacia mujeres y niñas18. En esta línea, Caroline Ouaffo Wafang, asesora sobre los derechos de la mujer en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, enfatiza: 'Las mujeres y las niñas tienen derecho a un tratamiento específico cuando se trata de la salud, incluida su salud sexual y reproductiva y más allá, y en el desarrollo de políticas y la asignación de recursos'17.
La mayoría de la bibliografia sobre el sangrado menstrual está centrada en enfermedades, debido a que la literatura médica suele abordar la menstruación desde un enfoque biomédico, mientras que la mirada integral de la menstruación ha sido históricamente relegada19, 20. Ejemplos de ello son los estudios en contexto de la menopausia, definida como el cese de los ciclos menstruales, o desde la perspectiva de la transición de género. A su vez, existen algunos artículos que la analizan desde una perspectiva histórica21, 22, 23, 24, 25. Es aquí donde los movimientos de mujeres, colectivos feministas, las agencias internacionales, entre otros actores, han impulsado la discusión sobre la menstruación para posicionarla en la agenda política y económica, planteando temas clave como la pobreza menstrual, la marea roja, el impacto ambiental de los productos de higiene menstrual, las dimensiones cultural y de género vinculadas a las creencias sobre el periodo de sangrado26, 27, 28, 29, 30. Estos movimientos dan lugar a pensar estrategias para la gestión menstrual y propiciar una inclusión que reduzca la brecha de género.
Un aspecto que merece atención, si bien fue explorado de manera superficial en las entrevistas, es el del dolor menstrual. En el enfoque biomédico, el dolor tiende a ser invisibilizado al presentarse como un sintoma subjetivo. En especial, el vínculo entre el dolor y la menstruación ha sido históricamente subvalorado. Por ejemplo, la endometriosis, una causa frecuente de dolor menstrual intenso y con fuerte impacto en la calidad de vida, ha sido incorporada a la agenda sanitaria principalmente gracias al impulso de organizaciones sociales, más que por iniciativa del propio sistema de salud. En el marco de la consulta médica, el dolor suele tratarse desde una lógica clínica, no integrada con una perspectiva de derechos o de género. Incorporar esta mirada implica un proceso cultural en construcción, que desafía las prácticas tradicionales del sistema de salud. En este contexto, recuperar las percepciones y significados que el equipo de salud asigna a estos temas —por su cercanía y experiencia cotidiana— permite comprender las prioridades de la agenda sanitaria31, 32.
A partir de los intercambios con los profesionales de la salud que participaron en esta investigación, podemos inferir que el abordaje de la salud menstrual sigue dependiendo, en gran medida, del interés personal o profesional. Como señalamos en los resultados, algunas especialidades muestran mayor apertura e interés que otras. Si bien, en muchos casos, el abordaje de este tema se limita a algunas preguntas sobre el ciclo durante la entrevista o el control de salud, es importante destacar la disposición del personal de salud a escuchar, conversar y acompañar cuando las pacientes manifiestan inquietudes al respecto.
Dimensiones como la irregularidad del ciclo, el dolor, el deseo de interrumpir el sangrado o el uso de la copa menstrual surgen de manera recurrente en los relatos de los profesionales entrevistados. Estos aspectos conforman un mapa complejo que contribuye a una mirada integral de la salud menstrual. Si bien son reconocidos por quienes participaron en el estudio, no parecen formar parte de un saber plenamente establecido en el marco de la medicina en general. Es importante destacar el dinamismo con el que estos temas emergen y la versatilidad de maneras en que se conectan entre sí, de forma no lineal. En este contexto, la intención y la apertura del personal de salud para acompañar estas experiencias, aún sin contar con respuestas cerradas, se revelan como dimensiones fundamentales para una atención respetuosa y actualizada.
Las percepciones del equipo de salud están influenciadas por su contexto de práctica. Si bien las personas entrevistadas desempeñan su labor en un hospital privado de CABA y/o en una sede del mismo hospital en la provincia de Buenos Aires, reconocen que la experiencia en ese ámbito implica un recorte específico y logran identificar ciertos sesgos en las barreras y problemáticas observadas, muchas de las cuales están relacionadas con las condiciones materiales de vida de sus pacientes. Quienes acreditan experiencia laboral en centros de atención primaria o residencias del sector público de salud mencionan otras problemáticas, más asociadas a la falta de acceso a la información e insumos de higiene menstrual, entre otros aspectos.
Además, es necesario señalar que, debido al enfoque metodológico adoptado, los resultados de esta investigación no son extrapolables. Por un lado, como ya mencionamos, la recolección de información estuvo limitada a profesionales de una institución privada, lo cual implica un recorte particular, ya que la atención está dirigida principalmente a personas de clase media. Esto puede dar lugar a interpretaciones sesgadas o percibidas como clasistas. Por otro lado, el estudio fue desarrollado en un contexto sociopolítico específico, que consideramos un momento bisagra, marcado por un cambio profundo en la orientación de las políticas públicas y en la mirada sociosanitaria a nivel macro.
Cuando comenzamos a realizar a esta investigación, el Estado Argentino estaba trabajando en políticas de género e inclusión social, pero al momento de análisis del contenido de las entrevistas y la escritura del manuscrito se produjo un retroceso significativo, marcado por el recorte presupuestario del sector público y la disolución del Ministerio de Género y Diversidad. Hasta 2023, Argentina había comenzado a desarrollar políticas públicas enfocadas en la salud menstrual con un enfoque integral, reconociéndola como un derecho y un factor clave para la equidad de género. Fueron impulsadas iniciativas desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Salud y algunos gobiernos provinciales y municipales, que promovían el acceso a productos de gestión menstrual sustentables, campañas de información y sensibilización, e incluso la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) en productos de higiene menstrual en algunas jurisdicciones. Además, varias provincias y municipios implementaron programas de distribución gratuita de toallas sanitarias y copas menstruales en centros de salud y espacios comunitarios, especialmente dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad4, 5, 9, 27, 28, 29.
Sin embargo, el cambio de autoridades del poder ejecutivo nacional a fines de dicembre del 2023 implementó un cambio drástico en el enfoque de estas políticas. El nuevo gobierno, bajo una visión de ajuste fiscal y reducción del rol del Estado en temas sociales, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y desfinanció programas vinculados a la salud menstrual y la equidad de género. Las políticas previas fueron desmanteladas, lo que afectó la distribución gratuita de productos de gestión menstrual, las campañas de concientización y la accesibilidad a material educativo en línea. Además, la eliminación de organismos y áreas gubernamentales dedicadas a la perspectiva de género significó una pérdida de respaldo institucional para estos programas, dejando en manos del sector privado y las organizaciones sociales la continuidad de algunas iniciativas. Este retroceso ha generado preocupación en sectores de la salud, la educación y los movimientos feministas, ya que la falta de acceso a productos de gestión menstrual y la ausencia de políticas de información afectan de manera directa a niñas, adolescentes y personas menstruantes en situación de vulnerabilidad, profundizando las desigualdades preexistentes33.
CONCLUSIÓN
La salud menstrual sigue siendo un tema poco abordado en la formación médica, quedando relegada al interés individual de algunos profesionales y a determinadas especialidades. Si bien se identifican avances en el enfoque empático y en opciones terapéuticas centradas en las pacientes, persisten barreras como la falta de información, de recursos y de políticas públicas específicas. Visibilizar la salud menstrual en el ámbito de los profesionales de la salud como un proceso integral de la salud que posee tanto dimensiones físicas como sociales y subjetivas, para desestimar la definición puramente fisiológica-biológica, es clave para romper tabúes y fomentar una atención más integral, con perspectiva de género y derechos.
Fuente de financiamiento y conflicto de interés de las autoras
Esta investigación fue autofinanciada por las autoras, no recibió financiamiento externo. Las autoras no presentan conflictos de interés con la temática.
Agradecimientos
Agradecemos al equipo editorial de la revista y a los aportes de la revision de pares que nos permitieron enriquecer el manuscrito.
Citas
- Babbar K, Martin J, Ruiz J, Menstrual health is a public health and human rights issue. Lancet Public Health. 2022; 7(1):10-11. PubMed
- Hennegan J, Winkler I T, Bobel C, Menstrual health: a definition for policy, practice, and research. Sex Reprod Health Matters. 2021; 29(1):1911618. PubMed
- Critchley H O D, Babayev E, Bulun S E, Menstruation: science and society. Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(5):624-64. PubMed
- Argentina. Ministerio De Mujeres, Género Y Diversidad. Programa MenstruAR. 2021.
- Argentina. Ministerio De Las Mujeres, Géneros y Diversidad. Resolución 393/2023. 2023.
- UNICEF. Guía para la promoción de la salud e higiene menstrual. 2021.
- Blázquez-Rodríguez M, Bolaños-Gallardo E, Aportes a una antropología feminista de la salud: el estudio del ciclo menstrual. Salud Colect. 2017; 13(2):253-65. PubMed
- Gamba S, Diz T, Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos. Biblos: Buenos Aires; 2021.
- Argentina, Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete de Ministros. Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible. 2021.
- Lee K M N, Junkins E J, Luo C, Investigating trends in those who experience menstrual bleeding changes after SARS-CoV-2 vaccination. Sci Adv. 2022; 8(28):eabm7201. PubMed
- Butler J, El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós: Buenos Aires; 2007.
- Menéndez E L, Búsqueda y encuentro: modas, narrativas y algunos olvidos. Cuad Antropol Soc [online]. 2012; 35:29-53.
- Menéndez E L, La enfermedad y la curación ¿Qué es medicina tradicional?. Alteridades. 1994; 4(7):71-83.
- Crenshaw K, Feminismos Jurídicos: interpelaciones y debates. Siglo del Hombre Ed.: Universidad de los Andes: Bogotá; 2020.
- Guber R, La etnografía: Método, campo y reflexividad. Siglo Veintiuno Ed.: Buenos Aires; 2011.
- Althabe G, Hernández V, Etnografías Globalizadas. Sociedad Argentina de Antropología: Buenos Aires; 2005.
- Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Rompiendo tabúes en torno a la salud menstrual en pro de la igualdad de género. 2024.
- Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 12 de julio de 2021. 2021.
- Reed B G, Carr B R, The Normal Menstrual Cycle and the Control of Ovulation. MDText.com, Inc: Dartmouth (MA); 2018.
- Bull J R, Rowland S P, Scherwitzl E B, Real-world menstrual cycle characteristics of more than 600,000 menstrual cycles. NPJ Digit Med. 2019; 2:83. PubMed
- Iglesias-Benavides JL, La menstruación: un asunto sobre la luna, venenos y flores. Med. univ. 2009; 11(45):279-287.
- Gómez-Sánchez P I, Mora Y Y Pardo-, Hernández-Aguirre H P, Menstruation in history. Invest Educ Enferm. 2012; 30(3):371-7.
- Vásquez-Carvajal C, Uribe-Vergara J, Martínez-Lozano J C, Opilación y supresión de menstruos: una receta médica del siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada. Rev Colomb Obstet Ginecol. 2018; 69(1):65-70.
- Karapanou O, Papadimitriou A, Determinants of menarche. Reprod Biol Endocrinol. 2010; 8:115. PubMed
- Sobel T, Derakshani D, Vencill JA, Menopause experiences in sexual minority women and non-binary people. Maturitas. 2024; 185:108007. PubMed
- The Lancet Regional Health-Americas. Menstrual health: a neglected public health problem. Lancet Reg Health Am. 2022; 15:100399. PubMed
- Argentina. Senado de la Nación. Número de Expediente 1959/18. Durango: Proyecto de Ley por el cual se crea el Programa Nacional de Promoción de la Salud Menstrual. 2018.
- Argentina, Argentina, Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Proycto de Ley: Ley integral de menstruación sostenible. 2020.
- Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados. Expediente 17-18D46170: Proyecto de Ley Establécese en la provincia de Buenos Aires un régimen especial licencias laborales y de ausencias escolares justificadas, no computables, en pos de Descanso por la Salud Menstrual de las mujeres y varones trans. 2018.
- Thapa S, Bhattarai S, Aro A R, 'Menstrual blood is bad and should be cleaned': A qualitative case study on traditional menstrual practices and contextual factors in the rural communities of far-western Nepal. SAGE Open Med. 2019; 7:2050312119850400. PubMed
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Declaración de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la salud menstrual. 2022.
- ONGAWA, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, y para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Salud e Higiene Menstrual como aceleradoras de la equidad de género. Sistematización de mesas de trabajo sobre salud e higiene menstrual entre actores de la cooperación. En: Salud e Higiene Menstrual, Jornada ONGAWA. 2023;1-8.
- Amnistía Internacional Argentina. Argentina: Retroceso en materia de políticas públicas de género y diversidad. 2024.